
Todos los días de mi infancia están llenos de Dios. Vino a ellos desde los labios de mi madre, los habitó desde el más lejano que se grabó en mi memoria y Su presencia los colmó como el agua que cubre, de orilla a orilla, el ancho cauce de un río. Todos los días de mi infancia, menos uno. Un día oscuro y tormentoso, en el que mi pobre corazón de niño sufrió uno de los primeros, uno de los más crueles golpes, uno de aquellos golpes que dejan, sobre el alma, la huella de una cicatriz profunda, con dolorosos costurones, imborrable y morada. Ahora, desde la lejana estación de mis treinta años, cuando vivo una mezcla de paz y de guerra, cuando tengo una dulce sensación de fino amor sobre mis párpados despiertos, cuando tengo en mi corazón una fe que me pide cada día una lucha incesante, y que no es esa fe que llenó de orilla a orilla el río de mi infancia, en esta mañana en la que el sol de Quito brilla con juventud indescriptible, en esta mañana de Domingo, en la que Dios me mira desde la cumbre de nieve inmaculada del Cotopaxi, que, como una joya inmensa está al fondo de mi ventana y a cada instante me hace levantar los ojos, quiero mirar ese día oscuro de mi infancia, ese día en que la angustia, en ausencia de Dios se adueñó de mi alma y me dejó una herida difícilmente cerrada y una cicatriz, la primera, desde la cual ese niño comenzó a ser el hombre que es hoy.
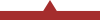
Ustedes saben que yo no nací en esta alta tierra de amplia altiplanicie, en la que todos los días son iguales y en la que brilla la nieve de los volcanes con una pureza insolente e inhumana. Yo vine a la dulce y amarga tarea de vivir en una tierra de valles pequeñitos, en los que parece que todo cabe en el hoyo de la mano, en los que todo está cerca, en los que nunca la lejanía vuelve azules las cosas. En una tierra en la que jamás la nieve hirió con sus relámpagos los ojos de los hombres, en la que nunca un ancho río dio qué hacer a las largas cadenas de arrieros que, sobre mulas de pequeños y seguros cascos incansables, transportaban, subiendo y bajando las costillas de las más bajas estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, cerca ya de los grandes arenales de sol y de arena del Perú, las cosas que el hombre ha fabricado para la mantención o para el consuelo de sus días. Nací en una vieja ciudad que dispone sus antiguas casas de una sola planta, con grandes portalones y tres patios sobre un escaso valle que dos ríos lo enmarcan como los dos brazos de una herradura y que está vigilado por dos colinas suaves y redondas como los senos de una mujer: la del Pedestal y la del Calvario, sobre las cuales se alza, como un vigilante de acerada mirada, un pequeño coloso de los Andes cuya cabeza no alcanza el nivel de la nieve: el Villonaco, amigo de las nubes y primo de los rayos. En esa ciudad de estrechas calles rectas como un uso, divididas en manzanas exactas de cien metros por lado, aclaradas cada dos cuadras por una plaza grande en la que hay una iglesia con su propia comunidad religiosa y sus grandes y sonoras campanas; en esa ciudad a la que, solamente desde hace tres años, se puede arribar por caminos de aire o por vehículos de motor; en esa suave ciudad, en la que casi nunca las gentes volvían los ojos a lo sucedido en el resto del mundo; en la que siempre “no pasaba nada” por fuera de las almas, en la que siempre, dentro de los hombres, en una forma lenta y profunda, se estaban amasando esos terribles dramas que trae consigo la soledad y el aislamiento, la falta de frívolas ocupaciones en las que pueda descansar el espíritu y el exceso de contemplación de la propia alma; en esa ciudad que casi ninguno de los ecuatorianos conoce y que es la esencia misma de la curiosa alma de esta Patria, allí nací, hacen ya treinta años, y Dios pasó a mis ojos desde los labios de mi madre y me ocupó todos los días con su paz poderosa, hasta aquel día en que una angustia sorda, con lágrimas de plomo, se me prendió en la mitad del pecho y me hizo desear la muerte en una forma urgente, como en otras ocasiones había deseado un juguete, una caricia o un día de vacaciones en el que el sol y el agua poseyeran, totalmente, las facultades vitales de mi pequeño cuerpo y mi alma tan niña y limpia todavía…
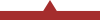

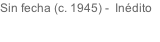
![PDF [ABRIR]](wpimages/wpa7ea2436_06.png)
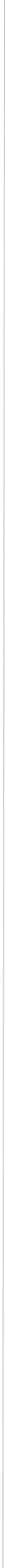


En ausencia de Dios
Yo vine a la dulce y amarga tarea de vivir en una tierra de valles pequeñitos, en los que parece que todo cabe en el hoyo de la mano, en los que todo está cerca, en los que nunca la lejanía vuelve azules las cosas.



Es verdad que aquel día cometí una grave tropelía. Juntamente con Nico y con Mosquerita, en lugar de irnos a la escuela, nos fuimos de paseo. Estaba esto severamente prohibido. Se podía salir solamente bajo la estrecha vigilancia de uno de los hermanos, y él únicamente podía decirnos qué camino recorreríamos y qué haríamos durante la excursión. Si se ansiaba caminar libremente por el campo de Dios, cruzar las pequeñas quebradas, saltar las cercas de cabuyos y de cactus, subir sobre los árboles en busca de nidos o de frutas, bañarse en los riachuelos, entonces había que esperar los luminosos meses de agosto y de septiembre, meses de libertad y de holganza, en los que nadie haría los largos deberes de vacaciones que, en el último día, después de la repartición de premios, y a sabiendas de que era inútil darlos, nos señalarían los maestros que, aún en la estación tan corta de la clara libertad, querían mantenernos bajo su mirada cortante, bajo las dos alas flotantes de su blanco cuello de abates franceses, bajo la negra sombra de sus largas y pesadas sotanas y bajo el terror del suave paso silencioso, felino, de sus pies calzados con gruesos zapatones de labriegos franceses… Quién organizaba un paseo en día domingo, en el día de Dios, y se iba campo adentro en lugar de ir a la escuela a rezar y a repasar las lecciones de catecismo durante toda la mañana y a jugar cualquier cosa durante la tarde, era pasible de los más graves castigos. Pero a todo ello nos arriesgamos aquel día. A todo, a cambio de llenarnos de alegría y de libertad, a cambio de olvidarnos de esa vida dentro de una argolla de hierro que era nuestra vida de alumnos de la Escuela Episcopal de los Hermanos Cristianos…
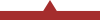
[Inconcluso. Sin fecha. Circa 1945]

Vista panorámica de Loja, 1930 (Museo del BCE, Loja)
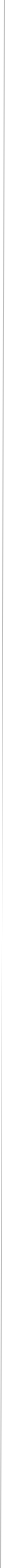
>

Carrión OBRAS COMPLETAS
(Y MÁS)
Alejandro
OBRAS COMPLETAS
(Y MÁS)
